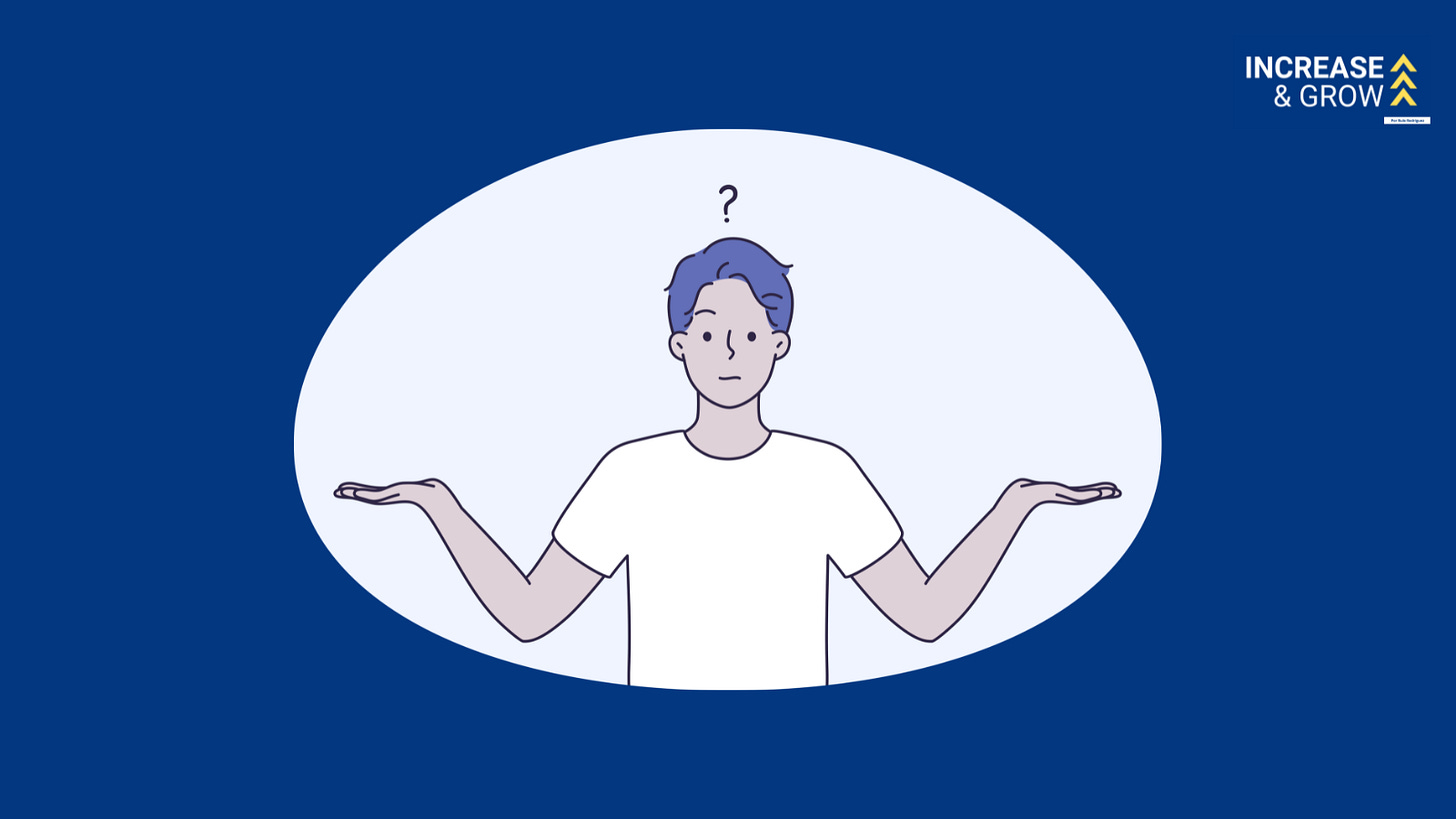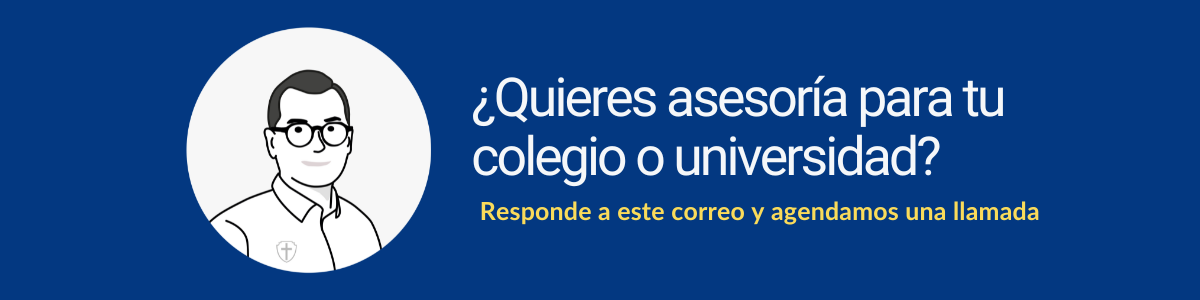Resolver el problema correcto: una lección estratégica | I&G #88
Para las inscripciones, la deserción, el ambiente laboral ¿Qué problema estás tratando de resolver?
Hace poco leí una historia que me dejó pensando durante días. Es de esas anécdotas históricas que, aunque ocurrieron hace más de un siglo, parecen hablarnos directamente a quienes hoy lideramos instituciones, marcas o equipos.
Londres, 1854. El barrio del Soho sufre un brote fulminante de cólera. La ciudad entera está convencida de que el problema está en el aire: creen que los malos olores —lo que se conocía como miasmas— son los causantes de la enfermedad. Y como todo el mundo cree eso, se toman medidas en esa dirección: perfuman calles, empapan cortinas con vinagre, hacen lo posible por combatir los olores.
Un médico llamado John Snow decidió mirar el problema con otros ojos. Empezó a trazar un mapa de las personas enfermas y descubrió un patrón: la mayoría tomaba agua de la misma bomba, en Broad Street. Nadie lo había notado. Cuando convenció a las autoridades de cerrar esa bomba, los casos de cólera comenzaron a disminuir.
El problema no estaba en el aire, estaba en el agua. Y mientras se atacaba el síntoma equivocado, la epidemia avanzaba sin control.
Esa historia me recordó lo fácil que es, también hoy, invertir tiempo, talento y dinero en combatir "el cólera en el aire"… sin detenernos a identificar qué lo está provocando realmente.
¿Qué problema estás resolviendo en tu institución?
Cuando terminé de leer la historia de John Snow, me quedé con una sensación difícil de ignorar. Pensé en cuántas veces, desde el liderazgo, actuamos con rapidez, con creatividad incluso, pero sin haber comprendido del todo qué estamos intentando resolver. Porque sí, a veces luchamos contra lo que huele mal, contra lo que molesta a simple vista, sin haber detectado aún la verdadera fuente del problema.
En el ámbito educativo esto ocurre más seguido de lo que quisiéramos admitir. Ante una baja en la matrícula, se multiplican las campañas de admisión, se redobla la presencia en redes, se lanzan promociones de último momento.
Cuando aparecen tensiones internas, se planifican jornadas de integración o talleres motivacionales. Si hay quejas de los padres, se ajustan los canales de comunicación externa. Todo eso puede ser útil, pero sólo si responde a un diagnóstico correcto.
El problema aparece cuando esas acciones, bien intencionadas, buscan resolver síntomas, no causas. Porque quizá el problema no está en la campaña, ni en el ambiente laboral, ni en el canal de comunicación. Tal vez lo que está fallando es más estructural: una propuesta de valor que ya no conecta, una experiencia de usuario descuidada, una cultura institucional que no logra sostener el propósito. Y mientras no veamos eso con claridad, por más esfuerzos que hagamos, la enfermedad seguirá propagándose.
Como líderes, no basta con actuar. Es necesario mirar con más profundidad, detenernos a entender qué es lo que realmente está ocurriendo. Nombrar lo que otros no ven, porque solo así podremos cambiar lo que de verdad necesita ser transformado.
Te puede interesar:
Identifica el origen del cólera
Hay algunas prácticas que pueden ayudar, siempre que se realicen con método y continuidad. Una primera es facilitar espacios de escucha estructurada con padres, alumnos y colaboradores. No se trata de encuestas generales o buzones de sugerencias, sino de abrir conversaciones concretas, guiadas por preguntas que vayan más allá de la opinión superficial: ¿Qué es lo que más valoras de esta institución? ¿En qué momentos te has sentido frustrado o desconectado? ¿Qué te ha hecho dudar o pensar en irte? Estas entrevistas pueden hacerse en grupos pequeños, en sesiones individuales o a través de sondeos bien diseñados, según el público y el contexto.
Otra práctica útil es cruzar datos duros con señales suaves. A las cifras de matrícula, retención o participación, vale la pena sumar información cualitativa: causas de deserción, patrones de quejas, comentarios en redes, feedback de alumnos. Lo importante es no mirar esos datos por separado, sino ponerlos en diálogo: ¿hay correlaciones entre ciertos comportamientos y decisiones institucionales? ¿Qué dice el número, y qué sugiere el lenguaje que lo acompaña?
También conviene observar con lupa momentos clave del recorrido del usuario: cómo es la experiencia de quienes visitan el colegio por primera vez, de quienes abandonan sin dar muchas explicaciones, o de quienes siguen, pero ya sin entusiasmo. Documentar estos casos, reconstruir sus trayectorias y detectar puntos de fricción puede revelar más que cualquier KPI.
Finalmente, invitar una mirada externa puede ser clave. Alguien que no esté condicionado por la cultura interna ni por las urgencias cotidianas puede ayudarnos a leer lo que hemos dejado de ver. Puede ser un asesor externo, un colega de otra institución o incluso un pequeño grupo piloto de familias con mirada crítica y constructiva. A veces, una pregunta nueva cambia todo el enfoque.
No se trata de tener más ideas, sino de hacerse mejores preguntas. Y para eso, hace falta método, constancia y humildad: la capacidad de poner en pausa nuestras certezas para poder ver con nuevos ojos lo que siempre ha estado allí.
Sé radical
La palabra radical tiene mala fama. Se asocia con lo disruptivo, con lo extremo, con la ruptura. Pero en realidad, su sentido original viene del latín radix, que significa raíz. Ser radical no es gritar más fuerte ni forzar los cambios a toda costa. Es, simplemente, tener el valor de ir al fondo.
Y eso no es poca cosa. Requiere honestidad, escucha y una cierta incomodidad con las respuestas fáciles. Significa dejar de mirar lo que se ve a simple vista para atender lo que muchas veces preferimos evitar. Supone cuestionar lo que siempre hemos hecho, aunque haya funcionado bien durante años.
Pensar con radicalidad es una forma de respeto: hacia la realidad, hacia las personas que lideramos y hacia el propósito que nos mueve. Porque no hay transformación auténtica si no estamos dispuestos a poner en duda nuestras propias suposiciones. Eso hizo John Snow cuando todos pensaban que el cólera flotaba en el aire. Y eso es lo que se nos pide a quienes hoy queremos liderar procesos de cambio real.
Una práctica útil es la del “análisis de causas raíz”, un ejercicio que se puede hacer en equipo. Se parte de un problema visible —por ejemplo, la insatisfacción de los alumnos en secundaria— y se pregunta cinco veces “¿por qué?”. Cada respuesta lleva a una capa más profunda, hasta llegar a la raíz. También ayuda observar lo que evitamos hablar: aquello que incomoda suele estar más cerca del problema real que del superficial. Y cuando el mapa se traza bien, las decisiones que antes eran reactivas se vuelven estratégicas.
A veces el problema es la marca, a veces es la categoría
En el mundo educativo, como en el de las marcas, hay momentos en que el problema está dentro de la institución: su posicionamiento, su propuesta de valor, su manera de relacionarse con las familias. Pero hay otros en que el obstáculo está en la categoría misma: en cómo se percibe la educación privada, en los modelos que ya no responden a las necesidades actuales, en la saturación de discursos similares.
Las instituciones que nacieron para desafiar esas categorías muchas veces, al crecer, comienzan a enfrentar nuevos límites: estructuras internas que ya no les sirven, formas de operar que antes eran eficaces pero ahora son un freno. Lo que las impulsó en su origen puede convertirse, sin quererlo, en lo que las detiene.
Ahí también se necesita una mirada radical. No para destruir lo que hemos construido, sino para liberar su mejor versión. Porque muchas veces lo que impide crecer no es la falta de ideas, sino la dificultad para soltar lo que ya no funciona.
Una herramienta útil en este punto es el mapeo de tensiones: detectar qué procesos, creencias o decisiones fueron útiles en el pasado pero hoy generan fricción. Esto puede hacerse a través de talleres de diagnóstico con preguntas clave como: “¿Qué de lo que nos trajo hasta aquí ya no nos está ayudando?”, “¿Qué prácticas repetimos por inercia, no por convicción?” o “¿Qué esperan de nosotros las nuevas generaciones que aún no hemos sabido responder?”. Nombrar esas tensiones permite empezar a liberar a la institución de sus propias inercias.
El primer paso no es actuar. Es comprender.
Cada institución tiene un problema del que necesita liberarse. Algo que ya no suma, algo que confunde, algo que nadie ha querido nombrar. Y cuanto antes logremos identificarlo con claridad, más rápido podremos encontrar soluciones que realmente funcionen.
No hay estrategia valiosa si no parte de un diagnóstico honesto. No hay innovación que transforme si no se atreve a mirar lo invisible. Y no hay liderazgo real si no está dispuesto a dejar de luchar contra el cólera en el aire.
Una buena práctica para cerrar este proceso es sistematizar el aprendizaje: documentar qué decisiones se han tomado en los últimos años y con base en qué supuestos. Reunir evidencias, revisar resultados y contrastarlos con nuevas preguntas: “¿Qué problema creíamos estar resolviendo?”, “¿Qué no funcionó y por qué?”, “¿Qué no estamos viendo?”. Este tipo de revisión estratégica, más que una auditoría, es un acto de madurez institucional.
Y si la respuesta no es clara, vale la pena detenerse, preguntar, escuchar, trazar un mapa. Porque, como decía Snow, mientras no se entienda el verdadero problema, todas las soluciones seguirán oliendo a vinagre.